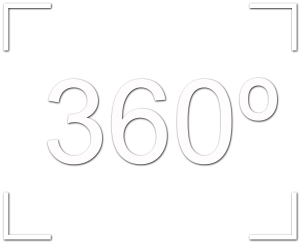El próximo 25 de abril se conmemoran en Italia los 75 años de la Liberación de la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial, fecha también conocida como el Aniversario de la Resistencia.
Ese día, este año, desde esta cuarentena a miles de kilómetros, sin falta yo también me uniré a mis queridos amigos y familiares italianos y desde acá entonaré Bella Ciao, sin duda el soundtrack de mis primeros recuerdos vitales, los cuales se dibujan con trazos claros en Roma.
En una de las imágenes que atesoro en la memoria, relacionada con ese himno de lucha, aparecemos con mi mamá y con Anna, amiga y compañera maestra, cantando a todo pulmón al regreso de una gran manifestación en la “cittá aperta”. Frente a la Máquina de Escribir (como le llamaba al monumento a Vittorio Emanuele II en Piaza Venezia) ondeamos nuestra gran bandera roja que sobresalía de la Fiat 500 descapotable de nuestra amiga. Anna sonreía.
Por una cierta inclinación a la memoria visual, Bella Ciao es una de las pocas, si no la única canción que he memorizado de inicio a fin. Paradójicamente, quizá por el peso de las vivencias en nuestra memoria y una pizca de rebeldía, nunca he logrado aprenderme completo ningún himno nacional de alguno de los países que tejen mi identidad.
Mi maestro en la intermitente primaria romana se llamaba Domenico y había sido partigiano durante la guerra por la liberación. Confirmando el famoso dicho popular de que “todos los caminos conducen a Roma”, Domenico a la menor provocación conducía explicaciones y respuestas relacionadas con cualquier asignatura hacia la historia y, con mayor entusiasmo, a la lucha contra el fascismo y el nazismo. Nuestro maestro se explayaba con tanta pasión que no perdía la atención, el asombro y el interés de su heterogéneo e inquieto alumnado, bastante politizado por cierto, seguramente un reflejo de la sociedad italiana del momento.
Eran épocas en que la Liberación no llevaba más de treinta años de haberse conquistado. Nuestro maestro nos llevó a platicar con participantes y sobrevivientes de la guerra, así como a ver una exposición de fotos alemanas capturadas durante el triunfo de los Aliados, que si mal no recuerdo no dejaron de alterarme el sueño por varios días. La historia sin duda estaba viva. Los soldaditos con los que jugábamos a guerritas no tan imaginarias, la caja metálica donde las abuelas de mis compañeros atesoraban cuidadosamente las galletas hechas en casa para la hora de la merienda, las acaloradas discusiones infantiles en el recreo… todo evocaba la historia vívida de una sociedad que había resistido y luchado, que se negaba a olvidar y se había propuesto construir algo diametralmente diferente.
Hoy, en estos días de coronavirus, aquellos primeros recuerdos vitales son inevitables, no sólo por la cercanía de un aniversario más de la derrota del nazismo, lo cual sería sobradamente suficiente, sino sobre todo por los momentos que colectivamente vivimos hoy.
Inevitablemente amanezco monitoreando las noticias de los lugares de donde salen mis raíces, algunas consanguíneas y todas del corazón: Guatemala, México, Italia, Cuba, Francia, Euskadi, Venezuela; o donde se han injertado inevitablemente mis ramas, una larga lista de pueblos, horizontes y profundos quereres latentes siempre.
En estos días de trabajo, preocupación, seguimiento de noticias y retroalimentación, son muchas las ideas y preguntas que colectivamente rondan y pujan por romper la membrana de la parálisis y la incertidumbre, intentando tomar forma y germinar.
Indudablemente somos testigos y protagonistas de un cataclismo profundo en múltiples ordenes de la vida establecida, con desafíos y consecuencias psicosociales de hondo calado, aún difíciles de vislumbrar y enunciar con precisión pues apenas empiezan a perfilarse, de manera acelerada, en todos los campos.
Un cataclismo que, cual erupción o terremoto, de manera abrupta va desentrañando descarnadamente lo que desde distintos puntos cardinales muchas mujeres y hombres han venido advirtiendo incesantemente con sus luchas, de manera valiente y jugándose la vida: el absurdo, incoherente, ilógico y deshumanizado sistema que se nos ha impuesto a miles de millones de seres humanos, y especies naturales también, y del que, de una manera u otra hemos sido cómplices, consciente o inconscientemente.
Un cataclismo que con sus dolorosos movimientos telúricos va dejando emerger lo peor de la especie; los más oprobiosos y mezquinos intereses de unos pocos en cada país y globalmente. En muchas naciones los monopolios de la riqueza no han dudado ni un instante en defender a ultranza intereses fuera de lugar en la lógica de la sobrevivencia básica colectiva, sin importar que esto pueda significar la pérdida física o la muerte en vida, por inanición y desesperanza, de miles o millones de personas. Hemos sido testigos de expresiones de poder que no se alejan excesivamente de algunos infames resortes que también perdieron el maquillaje y brincaron agresivos a mediados de los años treintas del siglo pasado.
Como ocurre con todo desastre, no podemos confrontarnos únicamente con las consecuencias e impactos inminentes o en marcha, aunque estos sean los que apremia enfrentar y vencer en lo inmediato. Se hace imprescindible cuestionarnos y señalar las causas que han permitido que esta crisis esté alcanzando determinadas dimensiones y repercusiones en pleno siglo XXI. Vivimos un momento histórico de la humanidad en el que ya deberíamos contar socialmente con un bagaje científico, tecnológico y material que nos permitiera prevenir, paliar, amortiguar y aminorar aún más las pérdidas humanas y los impactos sociales y materiales que implica un desastre. Claro, esto únicamente se puede lograr si el sentido común, el bien colectivo y la solidaridad son los ejes de la política y del ejercicio del poder.
Los niveles de pobreza, lo inequitativo y desigual del acceso al agua, a los alimentos, a la salud, al trabajo, a la vivienda digna, a la educación, al conocimiento, al derecho y los derechos en esta crisis global se está manifestando de manera descarnada y sin tapujos. Lo “democrático” que podría parecer la fácil y horizontal manera del contagio del coronavirus choca de narices con las antidemocráticas condiciones de vida: las lacerantes diferencias que condicionan el poder o no guardar cuarentena; trabajar vía home office o vivir al día en la calle; provisionar alimentos y sobreacumular papel higiénico o pasar hambruna extrema; tener defensas adecuadas o ser parte de los graves y ancestrales indicadores de desnutrición crónica; llegar oportunamente a un hospital o carecer de los quetzales necesarios para tomar un taxi y morir a la orilla del camino; tener acceso a una institución dotada de ventiladores o aspirar a un catre entre tablones casi a la intemperie; poder reanudar clases, cursos y talleres a través de la tecnología y el internet o simplemente suspender indefinidamente los ya de por sí sacrificados estudios hasta que se dé por extinguido el contagio, lleguen las vacunas o se asuma el costo humano de continuar a pesar de todo. El cotidiano dilema de millones: vivir o morir, antes siquiera de enfrentarse en la batalla desigual a los caprichos del nuevo virus.
Se trata de un cataclismo que inevitablemente vuelve a traer a la superficie la silenciada y tan satanizada lucha de clases. Son simples cabos de una misma madeja los despidos masivos para no asumir las responsabilidades laborales que conllevan los tiempos de contingencia; la suspensión injustificada del pago patronal de las cuotas del seguro social de los trabajadores en activo como medida de ahorro empresarial; la obligatoriedad a trabajar de manera ininterrumpida en ramas de la economía no esenciales bajo la amenaza del despido; el chantaje y la exigencia de exoneraciones fiscales, garantías y beneficios para respaldar a los grandes capitales a cambio del consabido sacrificio social de todos los que no son ricos; la negación a otorgar apoyos consecuentes para emprender medidas urgentes que permitan paliar el impacto brutal que inequívocamente traerá la pandemia en los sectores más pobres de nuestros países de por sí exportadores de migrantes cuando todo es “normal”… Un largo etcétera que no sólo representa un listado de “lógicas” consecuencias de una imprevista crisis pandémica, sino sobre todo manifiestan el inequívoco reflejo de un mundo patas arriba, de una lucha de clases descarnada en marcha, excesivamente maquillada, que a pesar de los llamados al voto de silencio, nunca ha cesado.
Un cataclismo que pone inevitablemente sobre la mesa una pregunta: ¿qué se ha hecho en las últimas décadas, cuando ya no se temía a fantasmas recorriendo el mundo, ya no existía la Guerra Fría y el mundo y sus mercados finalmente gozaban de libertad? ¿Hasta dónde los loables discursos de “las metas del milenio” y otros muchos quedaron, en gran medida, plasmados sólo en papel membretado, en jugosos discursos triunfalistas, en buenas intenciones, en promesas doradas y proclamas al viento?
Haití es un ejemplo. El país donde se emprendió la primera gesta independentista continental es invariablemente uno de los escenarios contemporáneos de las más desoladoras escenas de dolor, extrema pobreza y resignación. Un país que ha estado en la mira de millonarias “ayudas” y el desfile de innumerables contingentes humanitarios internacionales, así como de la beneficencia del jetset cuando de campañas mediáticas se ha tratado, y sin embargo hoy tiene que enfrentar la pandemia del COVID-19 con 30 camas de cuidados intensivos en pleno funcionamiento, para una población de 11 millones de habitantes, según lo informado por Partners in Health. Aunque fuera impreciso o excesivamente pesimista el dato y se contara realmente con un número cinco veces mayor de camas y ventiladores, ésta seguiría siendo una cifra insuficiente para un país donde 6 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza, ganando 2,41 dólares diarios según el Banco Mundial.
En Guatemala, el Ministerio de Salud anunció el 11 de abril que el sistema estatal de salud cuenta con 56 ventiladores, mientras que los hospitales privados disponen de otros 50, ya en uso independientemente del COVID-19. En los próximos días se espera la llegada de 200 más para completar 300 y así atender, junto a otros padecimientos, el impacto de la pandemia en 17,25 millones de habitantes, de los cuales, según el Banco Mundial, en 2018 las personas mayores de 65 años ascendían a 829,977. Muchas de estas personas probablemente han sufrido altos índices de desnutrición durante toda su vida, sobre todo en las áreas rurales y entre la población indígena, históricamente excluida y marginada en una realidad que aún se debate en el territorio y en las subjetividades bajo una nomenclatura colonial.
En México, los indicadores de contagios y fallecimientos en personas menores de 60 años es mayor que en otros países, y así se prevé que continúe por el simple y crudo hecho de que durante los últimos cuarenta años la ingesta de comida chatarra promovida por las trasnacionales de la “alimentación”, la publicidad y sus cómplices han minado (o envenenado) impunemente la salud de amplios sectores de jóvenes y adultos mexicanos, que actualmente rompen los récords mundiales de obesidad mórbida y diabetes, factores de alto riesgo en combinación con el coronavirus.
El 11 de abril pasado se informó que el 68% de las personas fallecidas por COVID-19 en Chicago eran afroamericanos, una comunidad que representa únicamente el 30% de la población total de la ciudad, lo cual ejemplifica lo poco democrático y equitativo que en realidad es el doloroso costo humano de esta pandemia, así como su impacto clasista.
No es en balde la preocupación por los estragos que pueda tener la pandemia en las comunidades indígenas históricamente marginadas de América Latina, en los migrantes en tránsito, los desplazados internos, los millones de habitantes de los cinturones urbanos, de las favelas, de los ranchitos, de las casas de cartón… La relación multidimensional del COVID-19 con la falta de oportunidades vislumbra preocupantes diagnósticos. Una vez más, con gran impotencia, como hace siglos la historia se repite.
Los datos son muchos. Las cifras y los porcentajes se acumulan día a día, varían necesariamente según los países y los continentes. Ecuador, Brasil, Chile, Colombia, Sudáfrica… son sólo algunas de las heridas. Las realidades, estadísticas y perspectivas no pueden ser comparadas mecánicamente. Los primeros referentes mundiales, las dolorosas experiencias de China, Italia, España, Francia o Estados Unidos necesariamente serán diferentes a las de Guatemala, Honduras, El Salvador, Haití y un largo etcétera integrado por la mayoría de los países del sur planetario. Los recursos, las condiciones de vida, los derechos sociales, las riquezas acumuladas, las estabilidades institucionales… por más que el primer mundo tristemente se vaya “tropicalizando”, no son absolutamente parecidas.
Es evidente que todos los esfuerzos para “el desarrollo”, reales y de buena fe o bien simulados, de distracción, o simples cascarones, tienen que ser cuestionados, revisados crítica y autocríticamente, explicados, deslindando las responsabilidades, pues en muchos casos han significado, dolorosamente, un tiempo perdido.
La crisis es un espejo que nos desnuda, cual cruda radiografía de un cuerpo metastático. Nos permite vislumbrarnos por primera vez en mucho tiempo sin maquillaje y sorprendernos quizá al constatar que los tan cacareados paliativos del “desarrollo” y de los países “emergentes” no han calado realmente, no han trascendido más allá de falacias en muchos casos, no han trasminado a la cotidianidad de las mayorías. Es un discurso que en cambio sí nos ha mareado. Nos ha anestasiado en una perversa lógica de conformismo, de apuesta a naturalizar la supremacía del silencio, de la resignación, de la hipocresía y de una promovida indiferencia colectiva que no es tan difícil de estimular cuando de pobreza, negritud, oscuridad y otredad se trata. En medio de una cultura hegemónica imperante profundamente arribista, aspiracionista y clasista, la crisis rompe los frágiles moldes de lo políticamente correcto que se venían construyendo para revivir la cacería del “otro” y la “otra”, los raros, los enfermos, los sucios, los enemigos, los culpables, los castigables, los desechables.
Más allá de la seriedad y la urgencia de tomar las medidas estrictas indispensables para frenar los niveles de propagación del COVID-19 en nuestros países, esta pandemia también está siendo un detonante para promover y amplificar los miedos, los odios y las fobias latentes en nuestra memoria y en nuestra dermis. Confrontarnos al temor natural a la enfermedad, a la muerte y a la ausencia, lógicamente dispara desde nuestras entrañas las reacciones más primarias de sobrevivencia. En muchos casos y en todas partes esto ha llegado a niveles irracionales, desde amenazas de muerte, atentados, ataques, discriminación, linchamientos de pacientes, médicos y enfermeras, hasta órdenes de disparar contra quienes violan cuarentenas y otra larga lista de aberraciones.
Es ahí donde nuevamente pesa la historia que individual y colectivamente cargamos en los hombros, la imposibilidad de desprendernos de lo heredado y vivido de un tajo, por decreto, sin seguimiento y profunda reconstrucción. No es lo mismo una medida restrictiva severa explicada en Italia, Francia o Reino Unido, donde actos masivos de represión contra amplios sectores de la población en su territorio, mal que bien, no se han producido en los últimos 75 años, a nuestros países que apenas viven gérmenes de democracia, en los que día a día se reviven con especial soltura los fantasmas de la guerra, la impunidad y la represión cada vez que se utilizan “casualmente” términos como “estado de sitio”, “toque de queda”, “captura” o “denuncia”. Son previsibles los efectos psicológicos adversos que estas políticas discursivas, bajo el manto loable de combatir una pandemia global, puedan tener en nuestras subjetividades colectivas y en formas de convivir y relacionarnos de aquí en adelante. En países donde la reconciliación sin previa justicia se vislumbra entre la frontera de la fragilidad y la utopía, esta crisis sin duda representa una tentación para los sectores más conservadores y recalcitrantes, muchos vinculados a la represión del pasado, para invocar vientos contrainsurgentes y afianzar mecanismos de control objetivos y subjetivos, no sólo con el fin de frenar la pandemia sino sobre todo para consolidar la involución de los medianos, grandes y magros logros que los procesos democráticos o seudodemocráticos han puesto en marcha en nuestras naciones.
Esta crisis necesariamente se va a prolongar hasta que existan vacunas y éstas lleguen a todos los países, lo cual debe ser desde ya un reclamo y una lucha necesaria. Como la historia nos ha enseñado, siempre existe la tentación de que, gracias a su riqueza y poder, un mundo se inmunice antes que el otro, y éste último con sus frágiles condiciones socioeconómicas siga sufriendo esos mismos padecimientos de manera endémica, silenciosa y silenciada, como hoy lo hacen los países diezmados por la influenza, la tuberculosis, la malaria, el ébola, las enfermedades gastrointestinales, la desnutrición… Países donde todos los años se pierden decenas de miles de vidas sin que el resto del mundo se voltee siquiera a verlos desde la comodidad de un hogar.
Wikipedia dice: “En chino la palabra crisis se traduce como 危机 (Wei Ji). En chino esta palabra está formada por dos caracteres. El primero es Wei, que significa peligro y el segundo es Ji, que significa oportunidad”.
Este cataclismo que estamos viviendo, como entraña la palabra china Wei Ji, sabia y paradójicamente también incluye a la oportunidad. Hoy, como quizá hace mucho tiempo no se había presentado en el planeta, tenemos a la oportunidad frente a nosotros, aunque por lo inédito y difícil de la situación imperante se nos dificulte verlo. Parafraseando a Eduardo Galeano, este mundo está “patas arriba”, la geopolítica se está trastocando y las estructuras y relaciones establecidas hacen aguas por todos lados. Es real. Aunque el sistema imperante no quisiera que fuera así, por lo menos por un buen tiempo es un hecho que no podremos regresar al mismo lugar donde nos encontrábamos antes de que apareciera el coronavirus en nuestras vidas.
Vendrán desmedidos esfuerzos, presiones y aguerridas declaraciones de gobiernos y capitales para forzar los procesos, acelerar la reactivación de las economías y la normalización relativa de la vida. Pero este virus impone sus tiempos y lógicas, algunas aún desconocidas o no estudiadas lo suficientemente por la ciencia. La posibilidad de recontagio, el surgimiento de nuevas cepas simultáneas, etc. imponen que mientras no haya vacunas en circulación no puedan trastocarse en demasía los tiempos de cuarentena ni las restricciones, a costa del riesgo de una gran pérdida de vidas.
Este impasse es una oportunidad invaluable para repensarnos y, como dice Ángel Luis Lara, “nos toca a la gente común” hacerlo, a todas y todos, de manera audaz, perdiendo las fronteras excluyentes o pudorosas de la erudicción, bajando a la calle virtual para romper la parálisis, para preguntarnos y escucharnos, para rebasar los cuellos de embudo, las preguntas y conceptos que se han convertido en nudos, para tejer con hilos que unan, para provocarnos y desembuchar de nuestro profundo sentir qué queremos y tenemos que cambiar.
Hay que repensarnos y respondernos ahora, en este involuntario tiempo de espera para la economía pero no para las reformulaciones y la acción. Convirtamos los cataclismos objetivos y subjetivos que nos envuelven y trastocan en la oportunidad para proponer ahora cómo reconstruirnos, sobre la marcha y no después, únicamente desde la teorización para un compendio de memorias y textos para un aniversario X de una crisis superada, o para un proyecto de beca artística introspectiva. Invirtamos los procesos, convirtamos nuestros potenciales en motores críticos y propositivos hoy, en las calles virtuales, en las voces de balcón a balcón, o de casa a casa, por Zoom, Whatsapp o por teléfono. No sólo podemos y debemos dilucidar sobre lo que perdimos o lo que ya tenemos.
En Guatemala, los compañeros siempre contaban que el terremoto del 4 de febrero de 1976, que según datos oficiales causó veintitrés mil muertes y setenta y seis mil heridos, había sido un temblor para los ricos y un terremoto para los pobres. Ese trágico acontecimiento, afirmaban, sin duda fue un detonante fundamental para la organización espontánea del descontento, la búsqueda de alternativas, la organización local, comunitaria y regional y la consolidación de importantes expresiones que marcaron la historia. Independientemente del devenir de una etapa histórica en particular, con sus condiciones específicas, las crisis nos permiten eso, pensarnos y repensarnos, contrastarnos, hilar, movilizar y movilizarnos, construir y construirnos.
En los últimos años, en los que la neblina en el horizonte se ha ido volviendo más densa y el futuro más lejano, en los que la incertidumbre y la impotencia se nos han ido enredando en los pies y en las voluntades asfixiándonos un poco, varios amigos y compañeros más jóvenes que yo me han dicho con la añoranza de lo no vivido “me hubiera gustado estar en aquél entonces, pues había por qué luchar”. Yo les he contestado que las luchas más difíciles y heroicas son aquellas que precisamente se emprenden a contracorriente, en el desierto, en la aridez de perspectivas y posibilidades, cuando aparentemente no se vislumbran posibilidades, solos. En territorios donde la utopía se confunde aún con la locura.
Hoy la crisis está poniendo patas arriba esos desiertos y, en medio del dolor, se va disipando un poco la neblina. La profunda solidaridad que va surgiendo en la clínica, la cuarentena, el puente aéreo, el traslado de alimentos, el abrazo virtual, la sonrisa en medio del descontrol, la escucha atenta, la canción colectiva… sacude, renueva, nos contagia y compromete. Las contradicciones y preguntas afloran y se puede gestar una ola propositiva. Hoy, en medio de la crisis, se abre una oportunidad para todas y todos, para intentar gestar nuevos horizontes más allá de una página de Facebook, desde lo local e inmediato, hasta hilarnos con lo global, anudando voces, voluntades, sentimientos, abrazos, iniciativas, decisiones. La crisis nos sitúa en frecuencias y emociones colectivas compartidas, nos ubica en gran medida en un mismo pentagrama donde las y los jóvenes tienen hoy el papel fundamental, aunados a todos, en la escritura colectiva de algo diferente. Hay que intentarlo.
Inspirémonos en ese otro instante de la historia en que buena parte de la humanidad, sin importar fronteras, estuvo unida con un objetivo común y en una dinámica completamente inédita: resistir, vencer y pese a los escombros, hilar solidaridad y construir algo nuevo.